
Las cajas vacías se acumulaban en pilas imposibles en aquella casa que hacía siglos donó una aristócrata metida en lutos a la iglesia de su pueblo. A decir verdad, la vivienda era un cuarto trastero ametrallado a goteras que no ahogaban el empeño de la gente de Cáritas por llenar las del tabaco que recogían del estanco. Eran resistentes y tenían la medida justa para preparar los lotes de comida que repartían entre la gente necesitada. Corrían los sesenta y mil pesetas de la época no daban para mucho, menos sólo una vez al mes. Las colmaban de productos básicos para llenar el buche, no en un remedo del milagro de los panes y los peces sino del tocino y las legumbres.
Manolito vivía en el barrio de la iglesia. Jugaba a las canicas y a los policías y ladrones, donde nunca lograba hacer de malo y se conformaba con el papel de guardia de la porra, que se le daba bastante mal porque correr, lo que se dice correr, corría poco, que tenía una panza bien alimentada de peladillas y merengues. El escondite se le daba mejor. Uno de sus sitios preferidos era el almacén de Cáritas, donde se formaba todos los días una cola de gente necesitada que buscaba vales para comer en la fonda del pueblo, o pedía algo de ropa de abrigo, o calzado viejo, o rebequitas y gorros de niño, casi todo donaciones de gente bondadosa. Anónima casi siempre, salvo el farmacéutico, Bonifacio, un hombre de arrope en la mirada, que de matute regalaba dosis de penicilina que no pocas amputaciones evitaron. O don Fulgencio, el dueño del supermercado, que con justa fama de roñoso sólo claudicaba cuando el cura se plantaba con el hisopo delante de la caja registradora a bendecir las ganancias, decía. Infalible. Algunos billetes, latas a medio caducar, y sacos de harina, grano y legumbres caían. «Maná que nos brinda el señor, gracias a su interseción don Fulgencio», «Dios se lo pagará», le decía el párroco al rey de los ultramarinos ante los atónitos ojos de la cajera, poco acostumbrada a ver de rodillas al patrón.
Con el tiempo, Manolito pasó de esconderse detrás de la cola del hambre, a interesarse por lo que se cocía dentro de la oficina, almacén, mercería, droguería y asilo de miserias, que todo a la vez lo era, la sede de Caritas Diocesana. Manolito, tantas veces agazapado también tras las cajas de Ducados, terminó ayudando a llenarlas en cuanto lució bigotito de recluta. Se le daba bien cubicar, que su padre fue droguero, así que le encomendaron preparar los paquetes que se llevaban a una zona olvidada de su pueblo, una colonia agrícola venida a menos, donde por no tener, ni luz, ni agua ni saneamiento tenían. Tampoco qué comer o con qué lavar, pese a que agua no les faltaba, que pozo y acequia habían, pero no jabón de lagarto ni garbanzos. Escaseaba sobre todo a fin de mes, cuando a los más mayores, que habían rendido lomo durante toda su vida en los sembrados y frutales, la pensión de mierda que les quedó no les alcanzaba ni para un suspiro de resignación. Y justo entonces, sin falta alguna, les llegaba el paquete de Cáritas. Los cartones del cielo, les llamaban. No podían faltar velas, ni pilas de petaca para las linternas, ni petroleo para los quinqués, ni sacos para la cal —que aquellas casas se enjalbegaban a cada instante para ahuyentar a los mosquitos—, ni matarratas para ya se imaginan qué. Pero el grueso del cajón se llenaba con harina, arroz, judías, aceite —nunca de orujo—, vinagre, pimienta y pimentón, jabón, salfumán y lejía, agujas de coser y tricotar, ovillos de lana, trapos, pañales, potitos y, por supuesto, entre otras muchas cosas, chocolate, galletas, café, leche condensada, rollos de papel higiénico y colonia de bebé, que a la postre usaban los abuelos, que eran legión. Nunca se olvidaban de la canela en rama, que aquel suburbio era famoso por su arroz con leche. A fin de mes, a los porteadores les recibían con un olor a gloria hervida de canelo y cortezas de limón.
Manolito aprendió así, casi sin darse cuenta, lo que era la bondad. Porque las miradas de luz de aquella gente no movían a la compasión sino a la grandeza. Cuanta dignidad había en Lola, la ciega de los cuévanos transparentes; en Encarnación, la del hijo alelado que contaba estrellas de mar en el cielo; o en la Martirio, una viuda con cinco niños famélicos a los que a duras penas lograron mandar sin piojos a la escuela. Caritas, esa Caritas recordaba «Manolito-don manué» cuando el otro día ayudaba en un arroz monumental en el bazar que por navidad montaban en la plaza de su pueblo. Tanto tiempo después, todo seguía igual, con gente voluntaria preparando lotes de bondad. Más y mejores, pero nunca suficientes. Un año más, por muchos meses más, los cartones del cielo seguían fieles a su cita. Y «Manolito- don manué», cuando servíanla última ración de paella, no pudo más que dar las gracias a tantos. A todos.
Miguel Nieto es periodista y miembro de Marbella Activa. El Dardo en La Palabra es su colaboración semanal en Onda Cero Marbella.


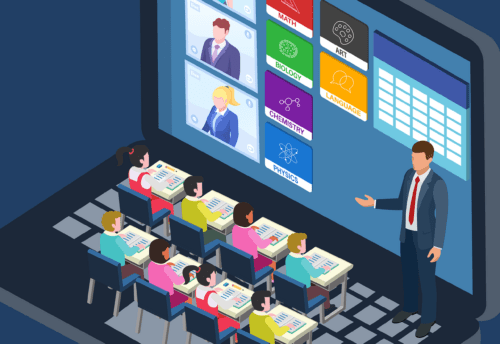

Leave a Reply